EL POLVORÍN OLVIDADO
EL POLVORÍN OLVIDADO
Mientras el mundo concentra su atención en la crisis
monetaria del mundo capitalista, se inquieta ante el violento cariz que
adquieren las conversaciones en torno a la provisión de hidrocarburos o bien fija
sus miradas hacia los lugres del globo donde las guerras alcanzan sus picos más
detonantes, desde hace ya 35 años Ecuador y el Nepal enardecen una
conflagración encarnizada. Silenciosas, obcecadas y sugestivamente postergadas
en las primeras planas de los principales rotativos internacionales, las dos
naciones se desangran en la lucha. ¿Qué ocultos intereses retienen, desvirtúan
o bien tergiversan todas las noticias emanadas al respecto de las
correspondientes cancillerías? ¿Qué hace que tantos altos estadistas como
asimismo el Secretario General de la
Central Intelligence Agency (CIA) manifiesten abiertamente ignorar los hechos?
Algunos datos sobre esta contienda sirven, tal vez, para aclarar los sucesos.
El 7 de octubre de 1940 el licenciado Manuel del Pablo, embajador del Ecuador
en Nepal, fue salivado públicamente y en pleno rostro, por un alto funcionario
nepalés. Tres días después ambos países rompían relaciones, y el23 de noviembre
de 1940 se declaraba formalmente la guerra al considerar el gobierno ecuatoriano
que sus pares nepaleses no habían dado explicaciones diplomáticas
satisfactorias al burdo suceso. Vanas fueron las descargas hechas días después
por el Nepal atribuyendo la agresión a resabios asimilados por sus pobladores
de la famosa “flema inglesa” y aclarando que se habían redactado 347 carillas
para remitir a Ecuador con las aclaraciones del caso. Este informe, conocido
como el Informe Esputo, nunca llegó a destino debido al sorpresivo
desbarrancamiento del yak que los transportaba desde el Himalaya hasta el
despacho telegráfico de la zona. Se culpó, en el momento, a la CIA como
responsable del sospechoso accidente. La guerra quedó declarada. Ambos países
se dispusieron para la confrontación. El Alto Mando del Ejército Ecuatoriano,
tras un minucioso estudio y cálculo de posibilidades –como asimismo de las condiciones
topográficas de la región- decidió, en 1943, optar por la guerra de trincheras,
a la defensiva, previendo el arribo de las hordas nepalesas. En Quito, el
pueblo ensoberbecido pugnó durante horas con la policía procurando quemar la
embajada del país asiático, debiendo retirarse con algunas víctimas, al
comprobar que ningún guardián del orden conocía la dirección exacta de dicha
representación diplomática. En 1947 el gobierno de Ecuador aclaró al pueblo que
cesara en sus intentos, dado que nunca había asentado reales en el país una embajada
del Nepal. Esto encrespó aún más los ánimos de los pobladores que esta vez buscó
infructuosamente una bandera nepalesa para incinerar. Ante la violencia
desatada y la necesidad de darle algún cauce concreto, el gobierno ordenó
confeccionar cien banderas enemigas que fueron quemadas en plaza pública. Luego
se comprobó que por un error de información dichas enseñas habían sido hechas a
imagen y semejanza de la insignia de Afganistán. La OEA, por un momento, temió
una alianza entre Afganistán y Nepal, pero los afganos ignoraron el hecho, muy preocupados por una
letal epidemia de disentería. Incluso un oscuro diplomático ecuatoriano enviado
a Afganistán para explicar el hecho murió al contraer dicha peste. A todo esto,
el Alto Mando del Nepal, llegó a la conclusión de que por las anfractuosas
características del terreno su ejército debía optar loor la guerra de
trincheras, siguiendo paso a paso los cánones de los estrategas francesa en la
primera conflagración mundial. Siguió luego una tensa calma que abarcó desde
1951 a 1956; allí, para ser más exactos, el 23 de febrero, el conflicto estuvo
a punto de estallar con megatónica potencia. En Ginebra, Suiza, un turista
ecuatoriano acertó a entrar a un negocio de relojería atendido por un nepalés.
El centroamericano, advertido del peligro, ocultó su identidad limitándose a
escuchar a su interlocutor, considerando (según luego relatara a su
Departamento de Estrategia) que era más útil desarrollar una hábil política de
espionaje.
Debido a la diferencia idiomática no pudo transcribir lo
expuesto por el nepalés, pero finalmente escapó con un reloj pulsera que aún se
exhibe en Quito como prenda tomada al enemigo. En represalia, el gobierno de
Nepal prohibió literalmente difundir por sus radioemisoras el pasodoble “Sangre
ecuatoriana”. El clima se tornó entonces más tirante y espeso, de ser eso
posible, y hasta nuestros días ambos ejércitos permanecen en sus trincheras,
oteando el horizonte, a la espera del ataque aniquilador. Una sola chispa, tan
sólo una, puede encender la contienda y desatar la vorágine de una nueva guerra.
¿Se sorprenderán entonces las grandes potencias? ¿Verán con
asombro cómo el frente de atención varía desde Medio Oriente hacia el Trópico o
el Himalaya? ¿Cómo explicarán a los pueblos el inexplicable silencio que han
tendido como un sudario durante más de tres décadas sobre tal estado de cosas?
¿Recién entonces sabremos cuáles son las motivaciones que
hacen que los conglomerados multinacionales, los pools, los cartels, e incluso
la sinarquía internacional se confabularan en un mutismo cómplice? Lo cierto,
lo concreto, es que durante años noshemos sentado al descuido sobre un volcán.
Volcán que se torna más amenazante que nunca ahora, desde el 9 de enero de
1975, cuando el gobiern de Nepal (a los efectos de facilitar el enfrentamiento
armado) ha iniciado gestiones ante las Naciones Unidas para declarar a Ecuador,
País Limítrofe.
Roberto Fontanarrosa
Los trenes matan a los
autos / 1977-1984



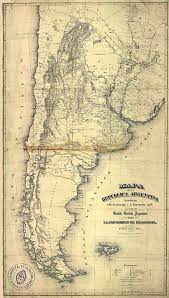
Comentarios
Publicar un comentario