BUSANICHE J. L. - Santa Fe a principios del siglo XVIII
. . . . .
Habrá podido observarse que el gobierno y administración de las ciudades, más por deficiencia de autoridad y de arbitrios económicos que por determinación del Estado central, dejábase, en gran medida, a los mismos pobladores, quienes veíanse obligados a bastarse a sí mismos, en un ambiente duro, por demás inhóspito y hostil. Algunas ciudades vivían a principios del siglo XVIII (a más de cien años después de su fundación) en continua brega contra el aborigen, y tan desamparadas, que peligraba diariamente, como en el siglo XVII, su propia existencia.
En Santa Fe, por vía de
ejemplo, después de una tregua que se debió en mucho a las campañas del
gobernador Urízar, de Tucumán, contra los indios del Chaco, reanudaron estos
últimos sus ataques por el año 1720, y el cabildo de la ciudad, que no tenía
con qué construir una pequeña fortificación, pidió que le fuera concedido a ese
efecto, un impuesto especial sobre la yerba que entraba del Paraguay en su
puerto, con destino a todo el interior y al reino de Chile. La Real Cédula que
así lo concedía se dio en 1726 y hasta 1729 no se puso en ejecución el cobro
del impuesto, pero los mercaderes, para eludirlo, preferían navegar hasta
Buenos Aires y desembarcar allí su producto, con lo que dejaron burlado el arbitrio
y a la ciudad impedida de construir su defensa. Solicitó entonces el Cabildo al
gobernador de Buenos Aires que, para dar debido cumplimiento a la Real Cédula y
salvar a la ciudad, hiciera obligatorio el desembarco de la yerba en Santa Fe,
como se había hecho hasta entonces, pero el gobernador (dando oídos entre otros
a los jesuitas que comerciaban en yerba y por lo tanto querían eludir el
impuesto) denegó la solicitud.
Indefensa la ciudad y a
merced de sus enemigos por falta de un fuerte, muchos pobladores la abandonaron
y otros disponíanse a hacerlo para salvar sus familias, cuando un intrépido
varón, tan valeroso como prudente y justiciero, se constituyó en salvador de la
ciudad. Este fue don Francisco Javier de Echagüe y Andía (hijo del teniente de
gobernador don Francisco Pascual de Echagüe y Andía), criollo como Hernandarias, nacido en Santa Fe, que en aquel desesperado tránsito, levantó los ánimos
caídos, organizó fuerzas, proveyó a todas las necesidades y no sólo aseguró la
defensa, sino que arremetió contra los atacantes, los venció, y una vez
vencidos, lejos de pretender exterminarlos, ganó sus voluntades y volvió a
Santa Fe acompañado de los caciques, dispuestos estos últimos a organizarse en
pueblos pacíficos y a vivir dentro de la religión católica. Como premio a sus
afanes por la defensa de la ciudad, Echagüe había sido nombrado teniente de
gobernador. “Bien instruido de los parajes, montes y guaridas de sus enemigos
-dice un informe del Cabildo al Rey- no sólo defendió de ellos la ciudad, sino
que los buscaba en sus mismas situaciones y tolderías, en donde los asaltaba al
romper el día o con la claridad de la launa, cuando la había; sin que sus
militares ardides y precauciones hubieran podido superar las máximas y
sutilezas que tienen los infieles, logrando en fructuoso trofeo de sus fatigas
matar a muchos de sus enemigos y sacar de su tiránico cautiverio algunos
cristianos. Trabajó aquel valeroso y esforzado campeón con tan infatigable
desvelo, que muchas veces parecía insensible a los trabajos e incomodidades negándose
las más de las veces al preciso descanso”. La manera con que Echagüe y Andía
venció la desconfianza de los caciques, recelosos de tratar personalmente con
el vencedor, aún colocados a cierta distancia del campamento cristiano, está
descripta en estos animados términos: “Viendo don Javier el recelo que los
detenía, se arrojó a un evidente riesgo de su vida porque, separándose de los
suyos con sólo el lenguaraz y su ayudante, se encaminó a ellos, y, llegando al
frente de su ejército [el ejército indígena], se apeó del caballo, y sentado
con los caciques sobre un quiyapí empezó a tratar los conciertos y tratados de
paz, repugnándoles los que no eran convenientes a Santa Fe y aceptando los que
le eran conducentes, con tal desembarazo y ánimo, que se levantó uno de los
caciques y le puso la mano sobre el corazón, a ver si alguna violenta
palpitación indicaba sobresalto o miedo en aquel magnánimo pecho que, sin temor
a sus enemigos ni horror a la muerte, se mantenía tan sereno como si tratase
con los suyos, cuyo conocimiento abatió el orgullo de aquellos bárbaros y les
hizo abrazar cuantas condiciones les propuso”. Después de ajustadas las paces “dispuso
aquel victorioso jefe … que le acompañasen los tres caciques y algunos indios,
sus más allegados, dejando a los demás a corta distancia; … lleno de los
mayores aplausos llegó devoto a la iglesia, donde el venerable clero y sagradas
religiones le esperaban con continuos repiques de todas las campana a rendir
las más sumisas gracias al Todopoderoso Dios y Soberano Señor de los Ejércitos
y al glorioso Apóstol de la India [San Francisco Javier], intercesor de sus
misericordias. Hecha esta cristiana diligencia, los llevó a su casa,
acompañados de todo el pueblo, sentólos a su mesa, vistiólos e hizo con ellos
cuantas demostraciones de cariño le fueron posibles, a fin de atraer sus
voluntades y las de todos los indios que les acompañaban, manteniendo siempre
la ciudad en precautiva defensa”. El padre jesuita Chomé, que estuvo en Santa
Fe, poco antes de las campañas de Echagüe y Andía, escribió en 1729: “Los
bárbaros guaycurúes se han hecho dueños de todo el país: corren continuamente
el campo. No dan cuartel a los que caen en sus manos; cortan al instante la
cabeza; la despojan de los cabellos y la piel y erigen de ellas otros tantos
trofeos. Nunca están un solo instante a caballo en la misma postura; ya están
echados, ya de un lado, ya debajo del vientre del caballo, y atando el freno al
dedo grande del pie y con un látigo de cuatro y cinco correas torcidas, hacen
correr los más malos caballos”.
No por el buen éxito de
estas campañas abandonó el Cabildo sus gestiones para que Santa Fe fuera
declarada “puerto preciso”, es decir, puerto donde necesariamente debían
recalar y descargar los barcos que conducían yerba del Paraguay destinada al
interior y a Chile, todo a pesar de la tenaz oposición del gobernador y cabildo
de Buenos Aires. Y tuvo el de Santa Fe la fortuna de que, en 1739, bajo el
gobierno de Echagüe, la audiencia de Charcas fallara en favor de la ciudad,
declarándola “puerto preciso” para los productos que venían del Paraguay. Con
esto pudo Santa Fe cobrar el impuesto que le acordaba la Real Cédula de 1726
para construir sus defensas; la economía interior no sólo fue restaurada sino
que en el decurso del siglo se afirmó prósperamente. El viajero fray Pedro José
Parras, que llegó a la ciudad en 1751, escribía: “La ciudad siempre ha sido pobre,
mas, estos años, ganaron los vecinos una real cédula para que todos los barcos
que bajen de la provincia del Paraguay se presentasen en el puerto de esta
ciudad y dejasen allí las haciendas. De esto utilizan: lo primero ciertas gabelas
que se impusieron a favor de esta ciudad y luego el comercio que allí está
establecido, de yerba, tabaco y demás efectos que bajan de dicha provincia, y
los que allí no se despachan, si han de venir a Buenos Aires, ha de ser por
tierra, para que también los de Santa Fe utilicen el importe de los fletes”.
Buenos Aires protestó
contra lo resuelto por la audiencia de Charcas y arguyó diversas razones para
terminar con el privilegio del puerto preciso; lo que originó rivalidad entre
ambas ciudades, a lo que se agregaron nuevas disensiones por límites de
jurisdicción, circunstancias que han de tenerse muy presentes para explicar
futuras rivalidades originadas en la vida colonial, y en factores geográficos y
económicos, sin que haya sido parte la trivial formulilla de “civilización y
barbarie”, echada a correr en pleno siglo XIX con petulancia ridícula por
ciertos advenedizos de la cultura.
. . . . . .
(José Luis Busaniche, Historia Argentina, capítulo X)



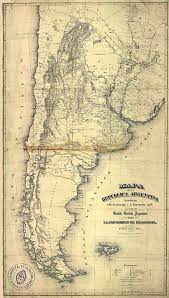
Comentarios
Publicar un comentario